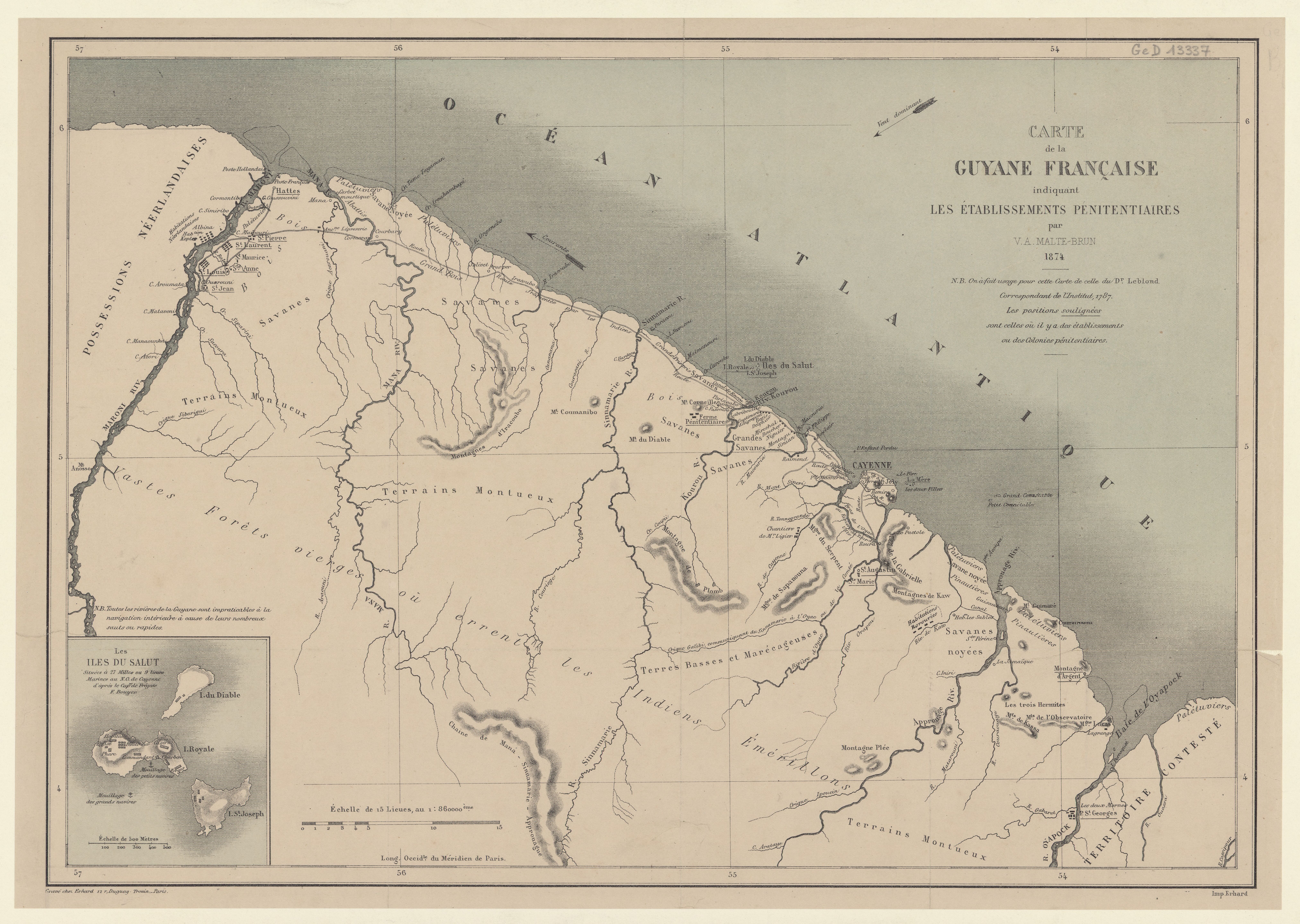Resumen
En 1874, el Departamento de Seguridad de Francia encargó al geógrafo y cartógrafo Victor Adolphe Malte-Brun (1816-1889) la elaboración de un mapa que representara los establecimientos penitenciarios en la Guayana Francesa. Además de mostrar la localización precisa de estas instituciones carcelarias junto a los márgenes de los ríos y en las islas, Malte-Brun indicó que los territorios por debajo de la costa eran “[e]xtensas selvas vírgenes en las que deambulan los indígenas Émérillon.”
El proyecto de migración europea para establecer una colonia junto al río Kourou e incrementar la población de la Guayana Francesa entre 1764 y 1765 fracasó estrepitosamente. Además de los elevados costos económicos, la empresa dejó como resultado la muerte de más de 7,000 hombres, mujeres y niños. La catástrofe no solo previno de acometer nuevos proyectos de migración hacia la Guayana, sino que perpetuó los modestos beneficios económicos que la colonia ofrecía al Imperio Francés.
Sin embargo, después la catástrofe de Kourou, el gobierno francés dio un nuevo propósito a la colonia. Desde 1795, el Directorio revolucionario inició la deportación convictos políticos a Guayana.1 Así, la que anteriormente fuera llamada la tierra de El Dorado se convirtió en l’infer vert (el infierno verde): el destino indeseado para los disidentes del régimen político.2
Entre 1852 y 1854, el rey Napoleón III sancionó las normativas para establecer oficialmente a la Guayana Francesa como punto de deportación para prisioneros y exiliados de todo el Imperio.3 A partir de entonces, y hasta 1953, la administración colonial fortaleció una red de bagnes (lugares de trabajo forzado) en toda la colonia. El propósito era utilizar la mano de obra de los prisioneros para explotar el suelo guayanés. Algunas penitenciarías se convirtieron en plantaciones rentables de café, tabaco y azúcar.4 Un objetivo simultáneo del trabajo forzado era expandir el control colonial en la región, particularmente en los territorios que se consideraban “vírgenes” o “salvajes”. Los prisioneros construyeron sedes administrativas e infraestructura civil, entre las que sobresale una básica red de caminos. Sin embargo, investigaciones recientes concluyen que, dados los altos índices de mortalidad derivados de las precarias condiciones sanitarias y de las duras dinámicas de trabajo, el propósito principal de los bagnes pudo ser la eliminación de las personas indeseables del Imperio Francés, en otras palabras, una silenciosa estrategia de “higiene social”.5
El mapa de Malte-Brun permite recuperar una narrativa paralela. La falta de información sobre los pueblos indígenas llevó al cartógrafo a reducirlos todos al nombre Émérillon (hoy Teko) y ubicarlos en un área indeterminada. La generalización puede atribuirse al desconocimiento de la distribución y la ubicación reales de la población nativa. Solo la vivienda de los Rorouies (Wayana) aparece clara y distinta en el mapa. A pesar de su silencio, el mapa también capturó información sobre algunas prácticas de los pueblos locales. Por ejemplo, representa un camino que unía Kourou con las aldeas del río Maroni, junto al que dice: “ruta frecuentemente utilizada por los indios.” En este sentido, a pesar de que el objetivo del cartógrafo era mostrar a la Guayana Francesa como un dominio imperial, su concentración en la región costera y la representación del interior como un espacio casi deshabitado, confirman que una parte considerable de la tierra y de las gentes guayanesas permanecieron independientes del control francés.
Cita del mapa:
Victor-Adolphe Malte-Brun. Carte de la Guyane française indiquant les établissements pénitentiaires. Mapa, 48 x 34 cm. París, 1874. Bibliothèque Nationale de France – Gallica. Accedido el 12 de agosto de 2023. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8490883k
Serge Mam-Lam-Fouck y Apollinaire Anakesa-Kululuka, Nouvelle histoire de la Guyane Française: des souverainetés amérindiennes aux mutations de la société (Matoury, Guayana: Ibis rouge, 2013), 41. ↩︎
Pluchon y Abénon, Histoire des antilles et de la Guyane (Toulouse: Privat, 1982), 324. ↩︎
Olivier Puaux, Michel Philippe y Régis Picavet, “Introdution,” Archéologie et histoire du Sinnamary du xviie au xxe s. (Guyane), (París: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1997). ↩︎
Denis Lamaison, “« Le bagne de la mort ». Culture du café et situation sanitaire au pénitencier agricole de la Montagne d’Argent (Guyane française) de 1852 à 1910,” Outre-Mers, vol. 390-391, 1 (2016): pp. 291-320. ↩︎
Pierre Morlanne-Fendan, Margot Battesti, Xavier Deparis y Marc Tanti, “État sanitaire des condamnés à l’époque du bagne de Guyane,” Histoire de Sciences Medicales, tome XLVII, n° 2 (2013): 186. ↩︎