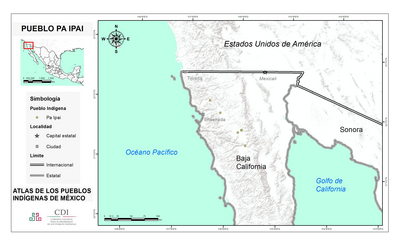Resumen
El despojo de tierras indígenas en Alta California presenta un estudio de caso sobre cómo se han utilizado históricamente los mecanismos legales para despojar a los pueblos originarios de sus tierras ancestrales. El caso Wilson vs. Castro (1866) ilustra la intersección de los procesos legales y burocráticos a la hora de facilitar la apropiación de tierras indígenas. La transición del marco legal mexicano al estadounidense tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo marcó un cambio significativo en el reconocimiento y protección de los derechos territoriales indígenas, dando lugar a una discriminación y despojo generalizados. Antonio Buelna Jr. (hijo), un hombre no indígena, recibió concesiones de tierras en Alta California habitadas por una comunidad indígena de habla tamien. A su fallecimiento, surgió una disputa legal en torno a sus herederos legítimos, lo que desencadenó un proceso judicial que subrayó las complejidades del derecho sucesorio y sus implicaciones en la propiedad indígena. La decisión del Tribunal Supremo de California tuvo profundas repercusiones en la comunidad indígena, ya que la sentencia favoreció a los demandantes no indígenas, reflejando la animadversión racial y los prejuicios jurídicos de la época. El caso Wilson vs. Castro demuestra cómo se manipularon los procesos legales para socavar las reivindicaciones territoriales indígenas, contribuyendo a la pauta más amplia de despojo legalizado a la que se enfrentan las comunidades indígenas en Estados Unidos, y sirve como recordatorio del impacto duradero de dicho despojo en las comunidades indígenas de California.
El despojo de tierras indígenas pone en peligro la capacidad de las comunidades para mantener su cohesión social y política, practicar su cultura e imaginar un futuro seguro. La experiencia secular de las comunidades indígenas en las Américas señala cinco mecanismos de despojo territorial: (1) conquista forzosa durante la guerra y la colonización; (2) desplazamiento forzado por colonos y autoridades gubernamentales; (3) confinamiento en tierras específicas; (4) despojo legalizado mediante el uso de los tribunales; y (5) procesos burocráticos. En muchos casos, estas cinco formas de despojo se conectan entre sí o se refuerzan mutuamente. Incluso cuando resulta que la ley apoya a las comunidades indígenas—algo que rara vez sucede porque los derechos indígenas se suelen adjudicar en “el tribunal del conquistador”—los procesos legales y burocráticos a menudo se combinan para limitar la capacidad de los pueblos indígenas de hacer valer sus derechos y su condición. El genocidio, los asesinatos en masa y los desplazamientos forzados son los aspectos más visibles del despojo de tierras indígenas. En el caso de los Estados Unidos, el despojo legalizado a través de los tribunales también ha servido para limitar las reivindicaciones territoriales indígenas. Estos casos judiciales se tramitan en diversas instancias legales y a menudo carecen de una conexión clara con los derechos indígenas, enfocándose en asuntos jurídicos aparentemente mundanos, como títulos de propiedad o disputas contractuales. No obstante, se han empleado como medio habitual para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y propiedades.
Cuando los españoles establecieron por primera vez una presencia colonial permanente en Alta California hacia 1769, la legislación de la época ofrecía algunas protecciones limitadas a los pueblos indígenas que ya vivían allí.1 Estas protecciones continuaron, en diversas formas, hasta que Estados Unidos adquirió California en 1848 en virtud del Tratado de Guadalupe Hidalgo tras la Guerra México-Estados Unidos. El Tratado supuso un cambio significativo en el reconocimiento y protección de las tierras ancestrales indígenas, dando lugar al despojo a gran escala de las comunidades indígenas en Estados Unidos.2 Aunque el Tratado contenía disposiciones que pretendían salvaguardar los derechos de las personas indígenas que vivían en el recién creado estado de California, el resultado fue una discriminación racial generalizada y la expropiación de tierras, contrarias a su propósito.3 Al integrar California en la “política india” estadounidense, el gobierno de Estados Unidos inició una reorganización sistemática y legal de las comunidades indígenas que vivían dentro de sus fronteras, lo resultó en la confiscación de tierras y el desplazamiento de las comunidades indígenas en California. Así comenzó un patrón de uso indebido de la autoridad legal, ejemplificado por el caso Wilson vs. Castro, que dio lugar a sutiles actos de despojo legalizado.
El caso Wilson vs. Castro (31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866)) representa un excelente ejemplo de la pérdida de tierras sufrida por los pueblos indígenas durante la transición del marco legal mexicano a la estadounidense tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1839, en virtud de la Ley General de Colonización de 1824, Antonio Buelna Jr. (un hombre no indígena) fue el destinatario de dos concesiones de tierras en Alta California: Rancho San Francisquito y Rancho San Gregorio.4 En estas concesiones de tierras vivía una comunidad indígena de habla tamien que había sobrevivido a la traumática experiencia sufrida por varios pueblos indígenas en la Misión de Santa Clara. Antonio Buelna Jr. murió sin dejar testamento en 1845, dejando a su viuda no indígena, María Concepción Encarnación Valencia, y a sus hermanos, pero sin descendencia directa. Surgió una disputa sobre quiénes eran sus herederos legítimos: su viuda o sus hermanos y sus descendientes.5 María Concepción Encarnación Valencia se quedó con las tierras y cedió una parte a otra persona, Salvador Castro, en 1849. En 1851, la ley estadounidense exigía a todos los reclamantes de tierras que solicitaran la titularidad de sus concesiones o perderían su propiedad.6 Tanto María Concepción Encarnación Valencia como Salvador Castro solicitaron las tierras al Gobierno de Estados Unidos en 1861, y a ambos se les concedió el título.7
Sin embargo, la legislación sucesoria de la época daba preferencia a las reclamaciones de los hermanos por encima de las de las viudas cuando no había un testamento válido. En 1866, los herederos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. demandaron a Castro, entre otros, ante los tribunales del Estado de California. El Tribunal Supremo de California determinó que Castro era consciente de la posibilidad de que los hermanos de Buelna fueran los herederos legítimos.8 El Tribunal también evaluó si el terreno estaba en manos de María Concepción Encarnación Valencia y Salvador Castro bajo un “fideicomiso constructivo” (o “fideicomiso inferido”) en nombre de los hijos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. Este tipo de fideicomiso es un mecanismo legal establecido por los tribunales para retener bienes en disputa.9 A pesar de una sentencia a favor de los herederos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. e instrucciones a un tribunal inferior para evaluar las reclamaciones en consideración de un fideicomiso constructivo el tribunal inferior determinó en ultima instancia que la tierra pertenecía a María Concepción Encarnación Valencia.10 No hay constancia de que los herederos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. recibieran tierras.
Finalmente, María Concepción Encarnación Valencia vendió el Rancho San Francisquito en perjuicio de los demás herederos de Antonio Buelna Jr. Este resultado es contrario a la legislación vigente de la época. Para entender por qué, el resultado del juicio Wilson debe considerarse en el contexto más amplio de la animadversión racial contra la propiedad indígena de tierras en la California del siglo XIX. Cuando se celebró el juicio en 1866, muchos de los descendientes de Buelna ya habían fallecido y sólo quedaban unos pocos herederos varones y mujeres que, según las leyes de sucesión vigentes, tenían pocas probabilidades de heredar las tierras. Lo más importante es que el caso Wilson fue considerado poco después de que el nieto de Antonio Buelna Jr. se casara con Fernanda Josefa Mathews, una mujer tamien. Cuando este matrimonio dio lugar al nacimiento de un hijo varón, se planteó la real posibilidad de que el Rancho San Francisquito pasara a ser propiedad de una persona indígena si se tenía en cuenta la cuestión de la herencia legítima y se cumplía con el derecho sucesorio. Wilson evitó esta posibilidad.
El resultado negó la herencia al hijo de Fernanda Josefa Mathews, pero también a los herederos de Antonio Buelna Jr., quienes se casarían con parejas indígenas. Es probable que los hermanos Buelna fueran discriminados por su matrimonio mixto con un antepasado tamien. Este despojo legalizado se sumó a otros esfuerzos realizados durante el mismo periodo para socavar los derechos de las comunidades indígenas en California. El estado había emprendido expediciones militares contra las comunidades indígenas a partir de la década de 1850, que fueron financiadas posteriormente por el Congreso de Estados Unidos.11 La legislatura del Estado de California propuso y promulgó leyes que controlaban las tierras, las vidas y todos los aspectos de la subsistencia de los pueblos indígenas.12 En virtud de estas leyes, se negaba a las personas indígenas el derecho a testificar ante los tribunales o a votar, silenciando efectivamente sus voces en asuntos jurídicos y políticos.13 Además, a cambio de un acceso limitado a sus territorios ancestrales, muchas personas indígenas se vieron sometidas a una forma de servidumbre obligada bajo terratenientes no indígenas que controlaban la tierra y la mano de obra de las comunidades indígenas que la habitaban.14 La legislación del Estado de California y juicios como el de Wilson contribuyeron a una pauta sistemática de abusos contra las comunidades indígenas en California.
La resolución del caso despojó a una parte de la familia Buelna de su derecho a un hogar ancestral, un legado que aún hoy resiente la Nación Tamien, una comunidad indígena en California que desciende de la comunidad indígena que antes vivía en el Rancho San Francisquito. Los herederos legales de Antonio Buelna Jr. (sus hermanos y sus descendientes directos) incluyen a los antepasados directos de los miembros actuales de la Nación Tamien. Desprovista de su hogar ancestral tras la resolución de Wilson, la comunidad de habla tamien se vio obligada a dispersarse por las montañas de Santa Cruz y los pueblos del centro de California. Los efectos de Wilson son, por tanto, acumulativos y refuerzan el despojo de la Nación Tamien de sus tierras ancestrales en el actual condado de Santa Clara, California. Además, Wilson también evidencia cómo se puede manipular el funcionamiento del sistema legal estadounidense para incumplir los acuerdos territoriales establecidos bajo la legislación española y mexicana, perjudicando a los Pueblos Indígenas.
El caso Wilson vs. Castro es solo un ejemplo en la larga historia del despojo de los Pueblos Indígenas en Alta California y en el resto de Estados Unidos. Dado que se centra en personas no indígenas y sus derechos sucesorios, no es evidente que este caso tuviera un impacto tan desproporcionado en una comunidad indígena determinada. Al tratarse de una forma menos explícita de despojo legalizado, podría fácilmente pasar desapercibido a los historiadores que buscan comprender la pérdida generalizada de tierras que sufrieron los pueblos indígenas durante el periodo inicial del dominio estadounidense en California. Aun así, es probable que este caso sea emblemático de otros casos judiciales de la época en los que la animadversión racial desempeñó un papel significativo en socavar los derechos indígenas de propiedad. El despojo que sufrieron los Buelna y sus herederos fue, probablemente, un destino compartido por muchas comunidades indígenas que intentaron reconstruir sus vidas en concesiones de tierras tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Wilson vs. Castro sirve como un duro recordatorio de que el despojo estructural de los pueblos indígenas a menudo se produce a través de transacciones legales rutinarias, como las relacionadas con el nacimiento, la muerte y la herencia, bajo la apariencia de procedimientos legítimos.
Referencias
An Act Concerning Crimes and Punishments 1850, Cal. Stat. 99.
Bigler, John. “Ltr. from Gov. John Bigler to Gen. E. Hitchcock, Commander of U.S. Troops in Cal. Apr. 8, 1852”. En The Other Californians: Prejudice and Discrimination Under Spain, Mexico, and the United States to 1920, coordinado por Robert F. Heizer y Alan F. Almquist, 207–9. Berkeley, CA: University of California Press, 1971.
Burgess, Larry E. “Commission to the Mission Indians 1891”. San Bernardino County Museum Association Quarterly 35, núm. 1 (1988): 2–47.
Civil Practice Act of 1850, § 394.
“Constructive Trust”. Legal Information Institute. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://www.law.cornell.edu/wex/constructive_trust.
“Documents Pertaining to the Adjudication of Private Land Claims in California 1857.” University of California, Berkeley. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/265450?v=pdf.
Indian Appropriation Act, Pub. L. No. 31–14, 31 Stat. 151.
“Plat of the Rancho San Francisquito, Finally Confirmed to Maria Concepcion Valencia de Rodriguez, California, 1866”. Calisphere, University of California. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://calisphere.org/item/ark:/13030/hb709nb42x/.
The 1850 Act for the Government and Protection of Indians, Cal. Stat. 133.
Wilson v. Castro, 31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866).
Wood, William. “The Trajectory of Indian Country in California: Rancherias, Villages, Pueblos, Missions, Ranchos, Reservations, Colonies, and Rancherias”. Tulsa Law Review 44, núm. 2 (2008): 317–64.
Lectura adicional:
Hinton, Leanne. “The Ohlone Languages.” En The Green Book of Language Revitalization in Practice, coordinado por Leanne Hinton y Kenneth Hale. San Diego: Academic Press, 2001.
Milliken, Randall, Laurence H. Shoup y Beverly R. Ortiz. “2009 - Ohlone/Costanoan Indians of the San Francisco Peninsula and their Neighbors, Yesterday and Today”. Government Documents and Publications, núm. 6 (2017). https://digitalcommons.csumb.edu/hornbeck_ind_1/6.
William Wood, “The Trajectory of Indian Country in California: Rancherias, Villages, Pueblos, Missions, Ranchos, Reservations, Colonies, and Rancherias”, Tulsa Law Review 44, núm. 2 (2008): 317–64. ↩︎
Wood, “The Trajectory of Indian Country in California”, 317. ↩︎
Larry E. Burgess, “Commission to the Mission Indians 1891”, San Bernardino County Museum Association Quarterly 35, núm 1 (1988): 11. ↩︎
Wilson v. Castro, 31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866). ↩︎
Wilson, 31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866). ↩︎
Indian Appropriation Act, Pub. L. No. 31–14, 31 Stat. 151. ↩︎
“Documents Pertaining to the Adjudication of Private Land Claims in California 1857”, University of California, Berkeley, consultado el 28 de marzo de 2024, https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/265450?v=pdf; Wilson,31 Cal. 420, 424 (Cal. 1866). ↩︎
Wilson, 31 Cal. 420, 435 (Cal. 1866). ↩︎
“Constructive Trust”, Legal Information Institute, consultado el 28 de marzo de 2024, https://www.law.cornell.edu/wex/constructive_trust. ↩︎
“Constructive Trust”; “Plat of the Rancho San Francisquito, Finally Confirmed to Maria Concepcion Valencia de Rodriguez, California, 1866,” Calisphere, University of California, consultado el 28 de marzo de 2024. https://calisphere.org/item/ark:/13030/hb709nb42x/. ↩︎
Wood, “The Trajectory of Indian Country in California”, 334; John Bigler, “Ltr. from Gov. John Bigler to Gen. E. Hitchcock, Commander of U.S. Troops in Cal. Apr. 8, 1852”, en The Other Californians: Prejudice and Discrimination Under Spain, Mexico, and the United States to 1920), coord. Robert F. Heizer y Alan F. Almquist (Berkeley, CA: University of California Press, 1971), 207–9. ↩︎
Wood, “The Trajectory of Indian Country in California”, 1*.* ↩︎
Wood, “The Trajectory of Indian Country in California”, 1; Civil Practice Act of 1850, § 394; An Act Concerning Crimes and Punishments 1850, Cal. Stat. 99. ↩︎
The 1850 Act for the Government and Protection of Indians, Cal. Stat. 133. ↩︎

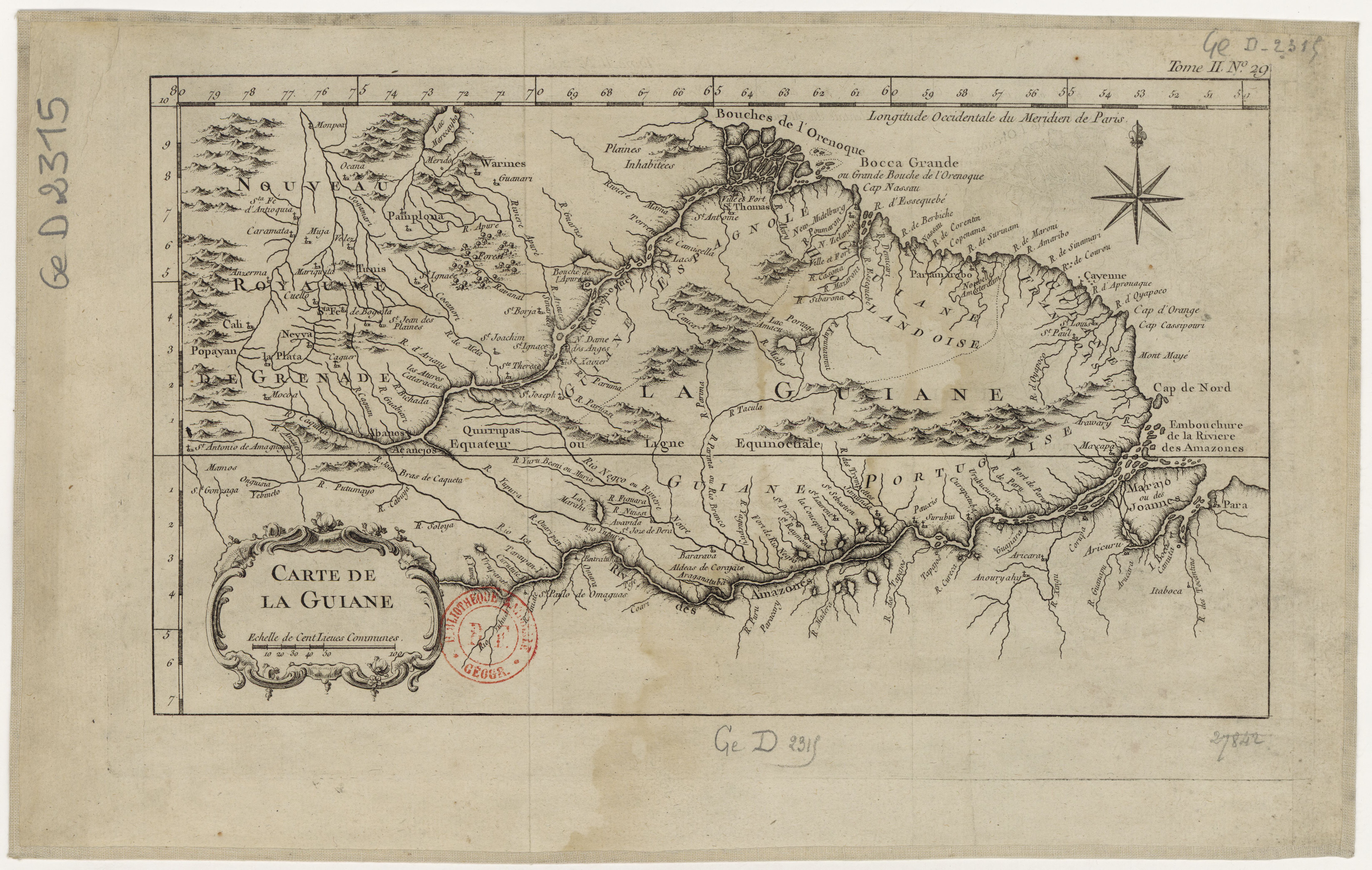

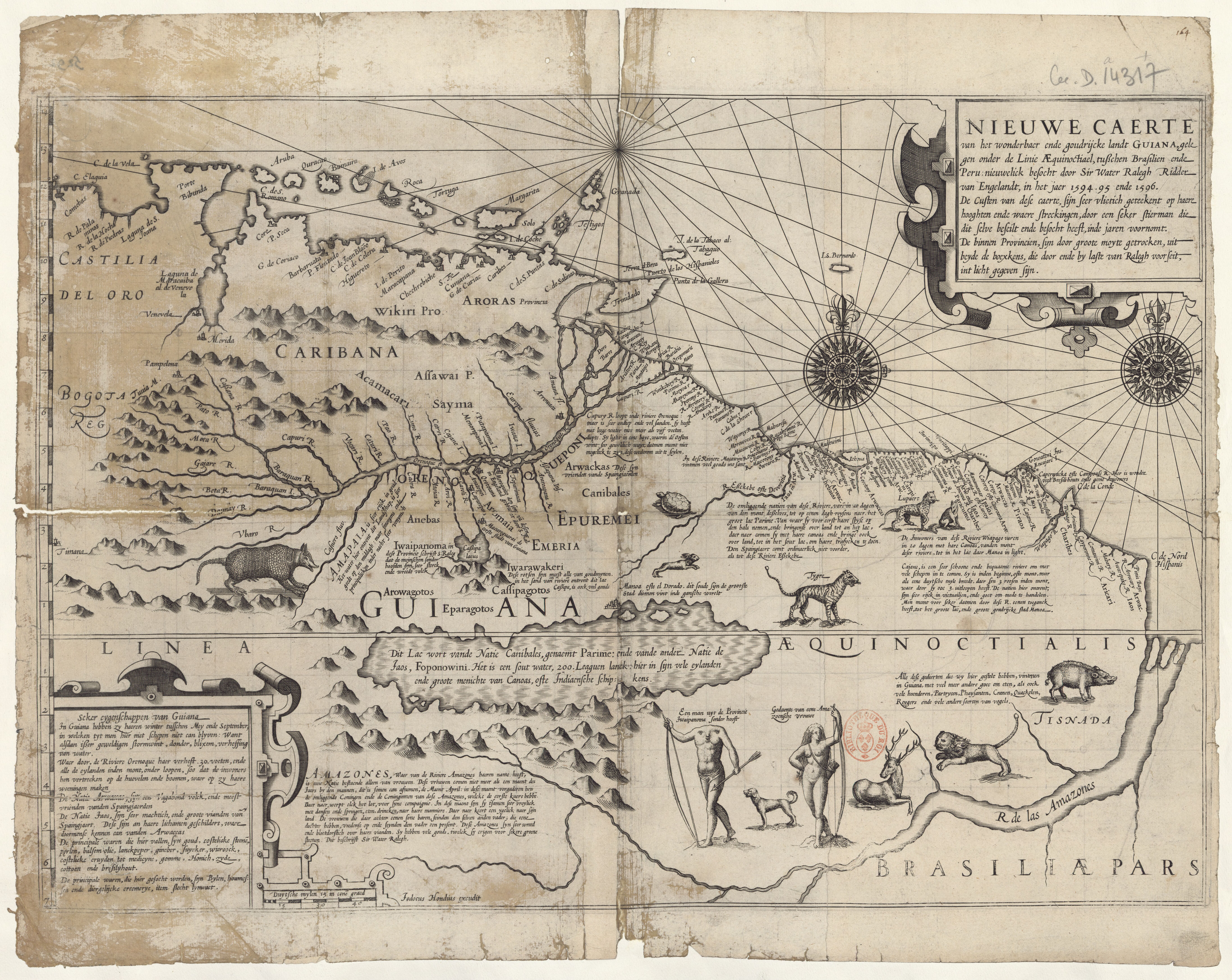
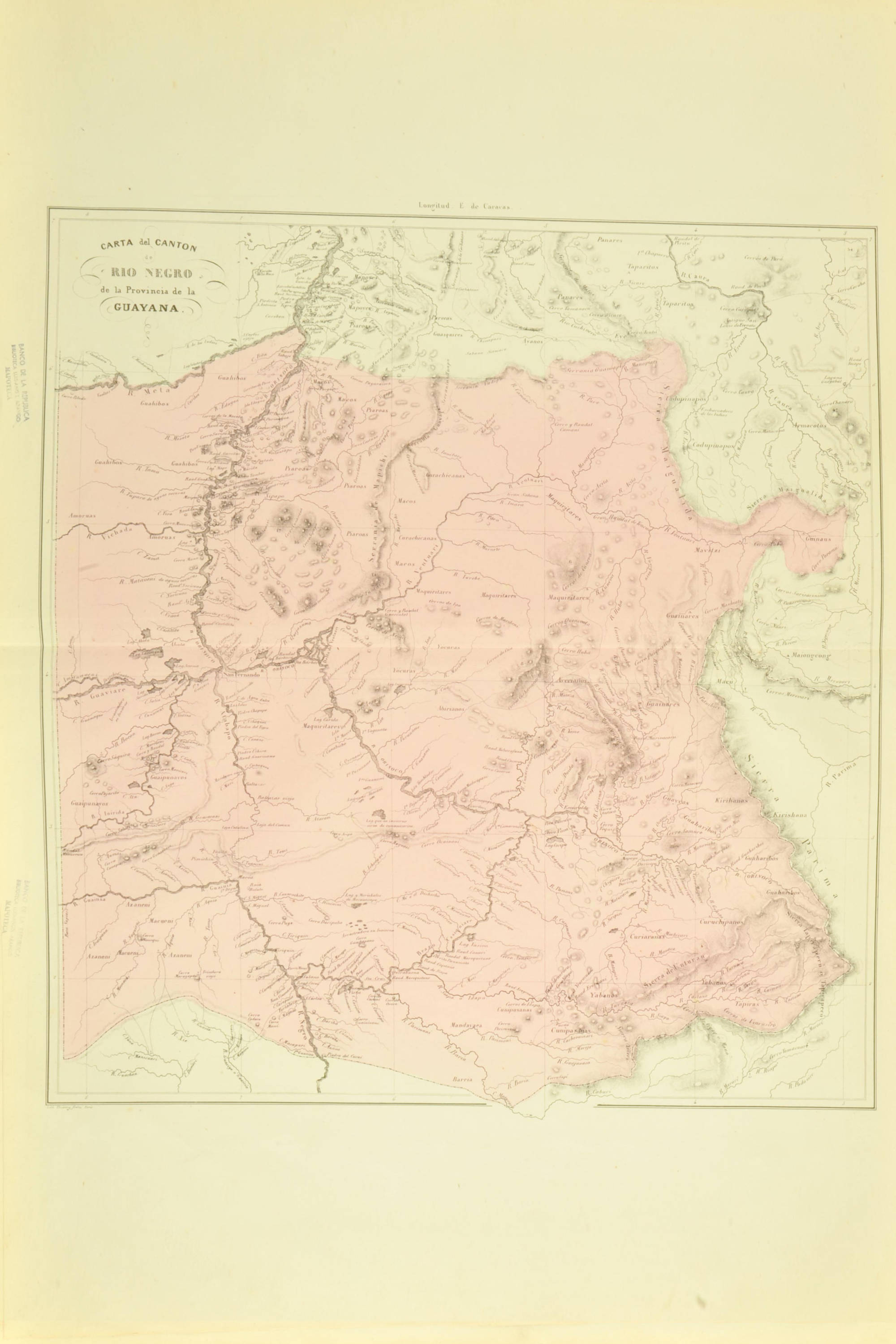
![K. GUIANA. I. DAS BRITISCHE, II. [DAS] NIEDERLAENDISCHE, III. [DAS FRANZÖSISCHE.]](https://dnet8ble6lm7w.cloudfront.net/maps/CNT/CNT0147.jpg)